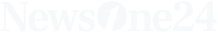La última década ha sido testigo de un fenómeno social sin precedentes: protestas masivas que han sacudido diversas naciones alrededor del mundo. Desde las Primaveras Árabes hasta el estallido social en Chile, estos movimientos han buscado un cambio profundo en sus sociedades. Sin embargo, a menudo se han enfrentado a un destino incierto, como lo expone el periodista y escritor Vincent Bevins en su obra ‘Si ardemos: la década de las protestas masivas y la revolución que no fue’. En este artículo, exploraremos los hilos conductores que unieron estas revueltas y las razones detrás de su aparente fracaso.
Las similitudes entre las protestas
A pesar de las diferencias contextuales, económicas y políticas que caracterizaron a cada una de estas revueltas, Bevins señala que existe un repertorio de tácticas y estrategias que se repitieron a lo largo de la década. La tecnología jugó un papel crucial, permitiendo que la información se difundiera rápidamente y que las protestas se coordinaran de manera más efectiva. Por ejemplo, el movimiento de Tahrir en Egipto no solo inspiró a otros en el norte de África, sino que también dejó una huella en Europa, incluyendo el 15M en España.
El descontento hacia el modelo neoliberal fue un factor común en muchas de estas protestas. La crisis financiera de 2008 dejó secuelas profundas que, junto con la respuesta de las élites, alimentaron un sentimiento de indignación. Este descontento se tradujo en un grito colectivo de «no nos representan», que resonó en las calles de varias naciones. Sin embargo, el detonante de muchas de estas revueltas fue la violencia estatal, que a menudo provocaba una reacción masiva. Un pequeño grupo de manifestantes podía ser reprimido, pero la brutalidad policial a menudo servía como catalizador para que miles se unieran a la causa.
La evolución de las formas de protesta
Desde las revueltas de Mayo del 68 hasta las manifestaciones contemporáneas, las formas de protesta han evolucionado significativamente. En el pasado, los partidos políticos y sindicatos eran los principales vehículos de cambio. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XX, surgieron nuevas formas de organización más descentralizadas y anti-jerárquicas. En la década de 2010, las protestas se caracterizaron por su aparente espontaneidad y la falta de líderes claros, lo que facilitó una mayor participación ciudadana.
A pesar de estas innovaciones organizativas, Bevins argumenta que muchas de estas revueltas fracasaron en alcanzar sus objetivos. A menudo, cuando los movimientos lograban una victoria inicial, la situación en el país se deterioraba con el tiempo. Esto se debe en parte a que, aunque las protestas generaron oportunidades reales, no fueron capaces de capitalizarlas. En muchos casos, actores externos o fuerzas organizadas se interpusieron, cooptando las demandas de los manifestantes y desviando el rumbo de las revueltas.
La cooptación de las protestas
Un aspecto crucial que Bevins destaca es la cooptación de las protestas por parte de grupos más organizados. En muchos casos, fuerzas de derecha bien estructuradas aprovecharon la inestabilidad para imponer su agenda. Esto se observó en lugares como Bahréin, donde la intervención de Arabia Saudí aplastó la rebelión. Sin embargo, también hubo ejemplos de éxito moderado, como en Chile y Corea del Sur, donde las demandas de los manifestantes fueron parcialmente atendidas.
La capacidad de acción colectiva y la representación
Bevins identifica dos elementos esenciales para el éxito de las revoluciones: la capacidad de acción colectiva y la habilidad del movimiento para representarse a sí mismo. Mientras que la primera fue evidente en la masiva participación ciudadana, la segunda resultó ser un obstáculo. A la hora de decidir el rumbo a seguir, muchos movimientos carecieron de una estructura organizativa que les permitiera llenar el vacío de poder que se había creado. Esto permitió que otros grupos, que sí tenían la capacidad de actuar rápidamente, tomaran el control de la situación.
El ascenso de la extrema derecha
Un fenómeno interesante que surge de este análisis es la conexión entre el fracaso de las revueltas progresistas y el ascenso de la extrema derecha. Bevins argumenta que el auge del populismo de derecha es una respuesta a la crisis de representación que plantearon los movimientos de protesta. La ideología antipolítica que caracteriza a estos movimientos rechaza las estructuras tradicionales y, en lugar de ofrecer una solución real, se alimenta de la frustración y el descontento de la población.
La diferencia clave entre los movimientos de protesta y los populistas de derecha radica en que los primeros a menudo presentan demandas que amenazan a las élites económicas, mientras que los segundos no. Esto les permite ganar terreno y apoyo, ya que sus propuestas no desafían el status quo económico. Por ejemplo, en Estados Unidos, la respuesta de figuras políticas a la insurgencia socialdemócrata fue adoptar discursos identitarios, evitando así abordar las demandas más profundas de la ciudadanía.
En resumen, la década de las protestas masivas ha dejado lecciones valiosas sobre la organización social, la representación y las dinámicas de poder. A medida que el mundo continúa enfrentando desafíos sociales y políticos, es fundamental aprender de estos movimientos para construir un futuro más equitativo y representativo.