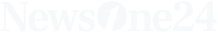Una fotografía antigua de 1890 muestra la calle Muro en Las Palmas de Gran Canaria, un recordatorio de un tiempo en el que la ciudad enfrentó una de las crisis más devastadoras de su historia: la peste bubónica. En el siglo XVI, esta enfermedad se propagó por Europa y llegó a las Islas Canarias, causando un pánico generalizado. La peste, que se transmitía a través de pulgas que vivían en ratas, no solo afectó a Gran Canaria, sino que también tuvo repercusiones en otras islas como Tenerife y La Gomera.
La llegada de la peste a Las Palmas de Gran Canaria fue un evento que marcó a la población. En 1523, la ciudad, que contaba con aproximadamente 2.000 habitantes, comenzó a sufrir un brote que se prolongó durante casi una década. Las condiciones de vida en la ciudad eran precarias, con hambre, hacinamiento y una infraestructura sanitaria deficiente, lo que complicó aún más la lucha contra la epidemia. La enfermedad se manifestaba con síntomas severos: fiebres altas, escalofríos y dolorosas hinchazones conocidas como bubones, que aparecían en diversas partes del cuerpo. La tasa de mortalidad fue alta, aunque los historiadores aún debaten sobre su magnitud exacta.
Los historiadores Alberto Anaya y María Josefa Betancor han investigado este periodo oscuro y han encontrado que la peste afectó no solo a Las Palmas, sino también a otras localidades de Gran Canaria como Telde y Agüimes. Sin embargo, la falta de registros oficiales de la época ha dificultado la reconstrucción precisa de los hechos. A pesar de ello, se sabe que la epidemia tuvo un impacto significativo en la vida de los grancanarios, especialmente entre los más pobres, quienes se veían obligados a salir a la calle para sobrevivir.
### Respuestas de la Comunidad y las Autoridades
La respuesta de las autoridades ante la epidemia fue variada. En un intento por contener la propagación de la enfermedad, el Cabildo de Tenerife prohibió la entrada de barcos provenientes de Gran Canaria y otras islas afectadas, estableciendo medidas de cuarentena. Esta prohibición generó un clima de miedo y desconfianza, y muchos habitantes de Gran Canaria optaron por huir hacia el campo o incluso a otras islas, aunque no todos podían permitirse este lujo. La vida pública se paralizó, y la Iglesia, en un intento por encontrar explicaciones, interpretó la epidemia como un castigo divino.
La Inquisición, por su parte, no tardó en involucrarse. En 1526, se celebró el primer auto de fe documentado en Canarias, donde se juzgó a dieciocho personas acusadas de herejía y prácticas ocultas. Ocho de ellas fueron condenadas a la hoguera, lo que reflejó el clima de temor y la búsqueda de chivos expiatorios en tiempos de crisis. Cuatro años después, se realizó otro auto de fe, esta vez con la peculiaridad de que se juzgaron efigies de personas fallecidas o huidas, que fueron quemadas en un acto simbólico de purificación.
La figura del médico en este contexto era confusa. Los pocos médicos que existían contaban con herramientas limitadas para tratar la enfermedad. Se recurría a métodos rudimentarios como el uso de vinagre como desinfectante y sangrías para intentar aliviar los síntomas. Sin embargo, muchos de estos médicos eran también objeto de sospecha, especialmente si eran judeoconversos, lo que complicaba aún más su labor.
### La Vida Cotidiana Durante la Epidemia
La vida cotidiana en Las Palmas de Gran Canaria durante la epidemia se vio profundamente alterada. Las calles, que solían estar llenas de vida, se vaciaron a medida que la población se refugiaba en sus hogares, temerosa de contagiarse. Las familias se enfrentaron a la pérdida de varios miembros en un corto periodo, y los testimonios de la época dan cuenta de la desesperación y el sufrimiento que se vivía. Las actividades económicas se paralizaron, y la ciudad experimentó un estancamiento demográfico que afectó su desarrollo durante años.
A pesar de la adversidad, la comunidad también mostró signos de solidaridad. Se organizaron procesiones y donaciones religiosas, y se construyeron ermitas dedicadas a santos como San Roque, invocados contra la peste. La figura del «clérigo de la peste» surgió como un símbolo de esperanza, encargado de asistir a los enfermos y ofrecer consuelo a los moribundos. Este sacerdote recibía una compensación adicional por cada día que pasaba en contacto con los apestados, lo que refleja el riesgo que asumía en su labor.
Con el tiempo, la epidemia comenzó a remitir, y la vida en Las Palmas de Gran Canaria empezó a recuperar su ritmo. Sin embargo, las secuelas de la peste se sintieron durante mucho tiempo, no solo en términos de población, sino también en la economía local. Este episodio no fue aislado, ya que en las décadas siguientes, otros brotes de enfermedades seguirían afectando a la isla, dejando huellas en la memoria colectiva de sus habitantes.