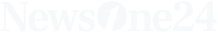La historia de Canarias está marcada por episodios de gran sufrimiento y adversidad, y el siglo XVIII se destaca como uno de los más oscuros. Durante este periodo, el archipiélago enfrentó una serie de calamidades que transformaron la vida de sus habitantes, desde epidemias devastadoras hasta erupciones volcánicas que arrasaron tierras y comunidades. Este artículo explora las principales crisis que asolaron a las islas en ese tiempo, revelando cómo la naturaleza y la intervención humana se entrelazaron para crear un escenario de desesperación.
**Epidemias y Desastres Naturales**
El siglo XVIII comenzó con la llegada de la fiebre amarilla a Tenerife en 1701, un virus traído por un barco de La Habana. Este brote se convirtió en la primera gran herida para la población canaria, con un saldo de entre 6,000 y 9,000 muertes en cuestión de meses, lo que representaba hasta el 18% de la población de la isla. La enfermedad, conocida como “vómito negro”, dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de los canarios. La Real Academia de Medicina de Canarias documentó los efectos devastadores de esta epidemia, que marcó el inicio de una serie de calamidades.
Apenas tres años después, entre 1704 y 1705, la tierra tembló con la apertura de tres bocas eruptivas en Tenerife: Fasnia, Arafo y Siete Fuentes. Sin embargo, el verdadero desastre llegó en 1706 con la erupción del volcán Trevejo, que destruyó el puerto de Garachico, un importante centro comercial de la época. Este evento no solo significó la pérdida de vidas y propiedades, sino que también alteró la economía de la isla, sumiendo a sus habitantes en una crisis aún más profunda.
La Palma no quedó exenta de sufrimiento. En 1712, la erupción del volcán del Charco arrojó fuego y ceniza, mientras que la isla sufrió seis epidemias a lo largo del siglo, incluyendo una viruela en 1720 que causó 104 muertes en solo una semana. Las enfermedades se sucedían con una regularidad alarmante: viruela, pulmonía, gripes y otras dolencias, que mantenían a la población en un estado constante de alerta y desesperación. En 1768, una epidemia catarral cobró la vida de 490 personas, lo que llevó a la comunidad a buscar consuelo en la figura de la Virgen de Las Nieves, bajándola de su calendario litúrgico habitual en un intento de apelar a la protección divina.
**Conflictos Sociales y Tributos**
La desesperación no solo provenía de las fuerzas de la naturaleza. En 1718, Gran Canaria fue escenario del Motín de Agüimes, un levantamiento popular que surgió como respuesta a la apropiación de tierras comunales por parte de Francisco Amoreto. Este motín no solo fue un estallido de rabia campesina, sino que también marcó el origen del nombre actual de Vecindario. La sequía extrema que azotó El Hierro entre 1740 y 1741 exacerbó la crisis agrícola, llevando a la población a la miseria y a la necesidad de buscar soluciones desesperadas.
Además, el “tributo de sangre”, una orden real que obligaba a las familias canarias a embarcarse hacia América, continuó vigente desde 1678. Por cada 100 toneladas de mercancía, cinco familias debían ser enviadas, lo que se percibía como una forma de emigración forzada, en lugar de una búsqueda de oportunidades. Esta política no solo despojó a las islas de su población, sino que también intensificó el sufrimiento de aquellos que se quedaban atrás, obligados a enfrentar la hambruna y la enfermedad.
La erupción más larga jamás registrada en Canarias, la de Timanfaya, tuvo lugar entre 1730 y 1736 en Lanzarote, arrasando gran parte de la isla y cambiando su geografía para siempre. Este evento, aunque hoy se reconoce como un Parque Nacional, nació del dolor y la pérdida de vidas, dejando una marca indeleble en la historia de Canarias.
A lo largo del siglo XVIII, el archipiélago canario se vio atrapado en un ciclo de calamidades que desafiaron la resistencia de su población. Las epidemias, las erupciones volcánicas y los conflictos sociales crearon un entorno de sufrimiento que ha quedado grabado en la memoria colectiva de las islas. La historia de este periodo no solo es un recordatorio de las adversidades enfrentadas, sino también de la capacidad de los canarios para resistir y adaptarse ante la adversidad, un legado que sigue vivo en la cultura y la identidad de Canarias hoy en día.